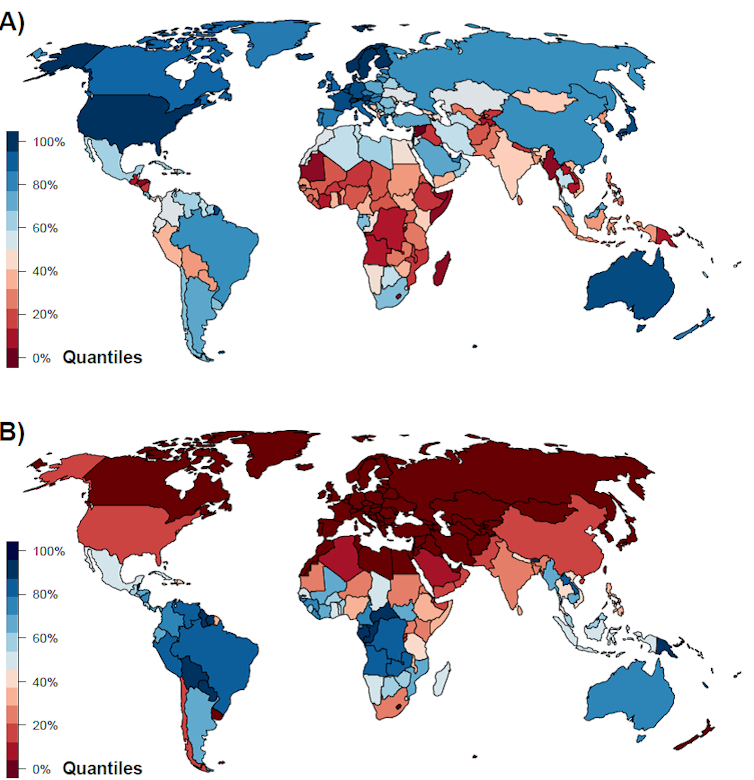Listado y Catálogo de especies amenazadas
Así lo indica el proyecto de orden elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) cuyo plazo de participación pública expira este viernes, y que modificará el anexo del Real Decreto 139/2011 referido al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y al Catálogo Español de Especies Amenazadas.
En relación con el urogallo, se modifica el estatus previo de las dos poblaciones existentes en España, la cántabra y la pirenaica, que ahora pasarán a estar bajo la misma categoría de amenaza, ya que, de acuerdo con los datos del Libro rojo de las aves de España, apenas quedan unos 400 ejemplares, por lo que se encuentra «en riesgo máximo de desaparición».
En cuanto a la alondra ricotí, sus poblaciones están experimentando «severas tendencias regresivas» por los cambios en el uso del suelo y el abandono de áreas agrícolas marginales mientras que la vulnerabilidad del sisón también ha aumentado por las transformaciones de los ecosistemas agrarios europeos.
También cambiará la consideración de dos plantas, la esparraguera del Mar Menor (Aparagus macrorhizus) y la Androsela riojana (Androsace rioxana) que pasan igualmente a ser consideradas «en peligro de extinción», mientras que un reptil, el galápago europeo (Emys orbicularis), adquirirá la categoría de «vulnerable».
Catálogo de especies invasoras
La misma orden aprovechará para cambiar otro anexo, el del Real Decreto 630/2013, con el fin de incluir en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras una planta, el mioporo (Myoporum laetum), y varios animales invertebrados: el picudo de las palmeras (Diocalandra frumenti), la hormiga roja de fuego (Solenopsis invicta), la hormiga faraón (Monomorium pharaonis) y la hormiga loca (Nylanderia jaegerskioeldi).
Esta modificación también señalará y añadirá como especies invasoras a varios vertebrados: el pez Paramisgurnus dabryanus y todas las mangostas y suricatos de la familia Herpestidae a excepción del meloncillo (Herpestes ichneumon).
La orden recuerda que tanto el Listado y el Catálogo de especies amenazadas como el Catálogo de especies invasoras son «herramientas dinámicas sujetas a actualización permanente» que depende de las propuestas recibidas por diversas instituciones.
Así, los cambios en la lista de especies amenazadas han sido a sugerencia de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Valencia, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, la Asociación Herpetológica Española, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono de Cartagena y la Sociedad Española de Ornitología.
Para la ampliación de la lista de invasoras, las recomendaciones las han remitido las CCAA de Baleares, Canarias y Cataluña, además de la Asociación Ibérica de Mirmecología.
La tramitación de las distintas propuestas ha recibido la aprobación de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. EFEverde