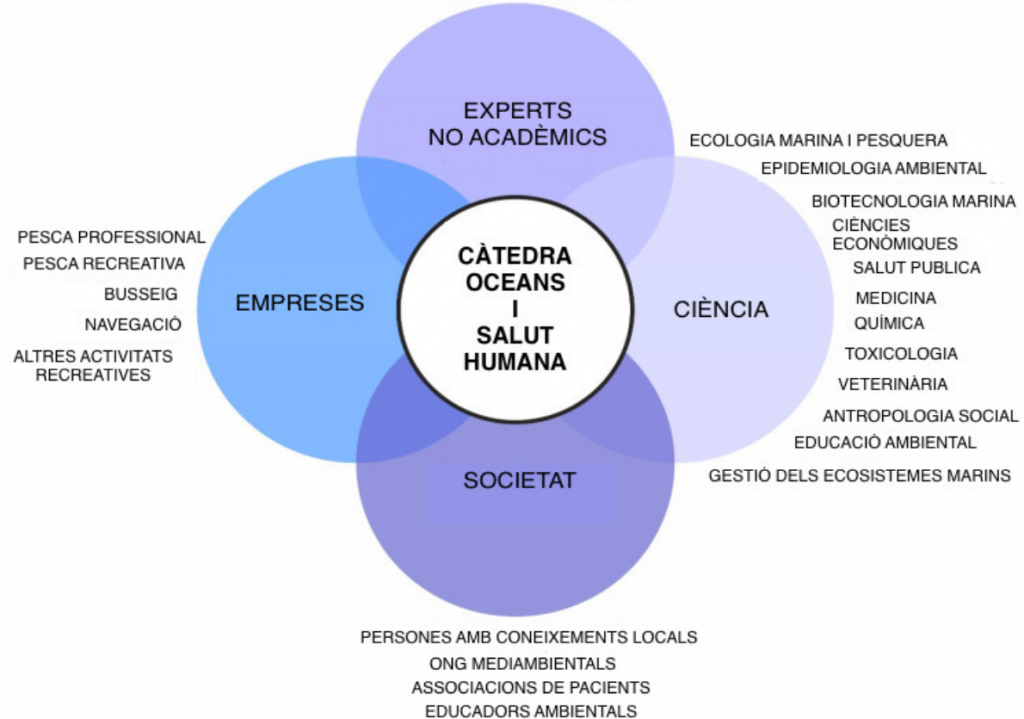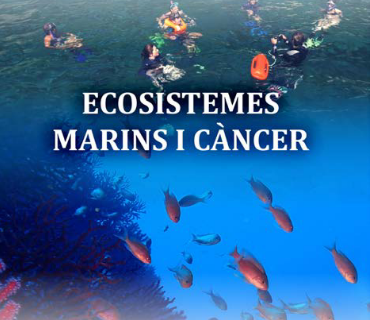Los arrecifes de coral huelen a carne podrida cuando empiezan a perder el color. La explosión de colores (amarillo, violeta, azul cerúleo) se desvanece para dejar un blanco fantasmal cuando la carne de los corales se vuelve transparente y se cae. Lo único que queda son sus rizados esqueletos con algas como telarañas.
Los corales viven en simbiosis con un tipo de alga. Durante el día, las algas hacen la fotosíntesis y pasan nutrientes al coral. Durante la noche, los pólipos de coral extienden sus tentáculos y atrapan los alimentos de su entorno. Si la temperatura del océano aumenta solo 1 °C se puede romper esta relación entre los corales y algas. Los corales estresados expulsan a las algas, y después de episodios repetidos o prolongados de tal decoloración, pueden morir por estrés térmico, morir de hambre sin las algas que los alimentaban o volverse más susceptibles a enfermedades.
La Gran Barrera de Coral de Australia, que en realidad es un sistema de 2.300 kilómetros formado por casi 3.000 arrecifes independientes, ha sufrido una severa decoloración en los últimos años. El oceanógrafo australiano Daniel Harrison, que analiza qué se podría hacer para ganar más tiempo para la Gran Barrera de Coral, asegura que la situación se está agravando mucho. El científico me dice: "Solo el 25 % de coral que hay en aguas poco profundas puede llevar ahí desde los tiempos preantropogénicos. Realmente no lo sabemos, porque nadie lo estudiaba antes de 1985. Menos del 1 % del océano contiene arrecifes de coral y el 25 % de toda la vida marina. En términos evolutivos, vamos a perder todo eso muy rápidamente. En términos de una vida humana.
Los arrecifes de coral no son solo importantes por los coloridos peces y las especies exóticas. Los arrecifes protegen las costas de las tormentas; sin ellos, las olas que llegan a algunas islas del Pacífico serían el doble de altas. Más de 500 millones de personas dependen de los ecosistemas de arrecifes para obtener alimentos y medios de vida. Incluso si el aumento de la temperatura finalmente se estabiliza en 1,5 °C en un siglo o dos desde ahora, no está claro si los ecosistemas de arrecifes de coral sobrevivirán.
Los corales son como un canario en una mina de carbón.
Para Harrison, los corales son como un canario en una mina de carbón. El científico detalla: "Son muy sensibles a la temperatura. Realmente creo que la situación actual solo es un presagio de todo lo que está por venir. El ecosistema de los corales podría colapsar primero, pero creo que habrá muchos más ecosistemas que lo seguirán. La vida es muy resistente, pero los ecosistemas tal y como los conocemos no lo son".

Los ecosistemas árticos, los glaciares de las montañas y los bosques de secoyas de California (EE. UU.) también están expuestos a un alto riesgo por pequeños cambios en la temperatura media global. Lo mismo pasa con las especies que no pueden moverse rápidamente y encontrar otro nicho adecuado. Harrison continúa: "Son las que ya viven en una clase de extremo de la escala, y que no pueden moverse. Entonces, los arrecifes de coral ya están en algunas de las aguas más cálidas. Si hace demasiado calor para ellos allí, entonces a) no pueden moverse, y b) no tienen a dónde ir de todos modos. Y lo mismo pasa con los ecosistemas extremadamente fríos. Y también con los bosques de secoyas. Los árboles no pueden levantarse y moverse lo suficientemente rápido para seguir el cambio climático".
El pulverizador de sal
El grupo de trabajo de Harrison formó equipos para analizar diferentes ideas que podrían ayudar a mantener vivos los arrecifes. Por ejemplo, el océano tiene agua más fría a mayor profundidad. Así que se preguntaron si podrían bombear un poco de esa agua hacia arriba, pero se dieron cuenta de que era imposible mover agua suficiente para enfriar todo el arrecife.
Después, se centraron en la idea de iluminar las nubes que flotan sobre los arrecifes (ver
Puede que la única opción para salvar la Gran Barrera de Coral consista en manipular las nubes). Se trata de una forma de geoingeniería solar diseñada para aumentar la reflectividad del planeta. Pulverizar pequeñas partículas de sal marina sobre la capa baja de las nubes que cubre gran parte de la superficie del océano formaría micro gotas de las nubes.
Estas gotitas harían que las nubes reflejaran más luz solar y duraran más tiempo, lo que podría enfriar la zona. Según el modelo del equipo de Harrison, este método permitiría enfriar el agua entre 0,5 °C y 1 °C.
El proyecto de Marine Cloud Brightening, una colaboración internacional liderada por el científico atmosférico Robert Wood y sus colegas de la Universidad de Washington (EE. UU.), está intentando convertir este modelo en un enfoque escalable. La asesora principal del proyecto, Kelly Wanser, describe otras estrategias están investigando para mantener los corales. Una opción sería modificarlos genéticamente o criarlos para ser más resistentes a las aguas más cálidas, también podrían mover los ejemplares más fuertes a nuevas áreas y replantarlos. Pero, en su opinión, "el mayor problema reside en fortalecer las Montañas Rocosas. Una zona muy extensa".
En cambio, iluminar las nubes marinas es relativamente fácil. Básicamente, implica crear dispositivos para vaporizar el agua de mar. "Por supuesto que hay algunos desafíos técnicos que superar, pero el proceso básico de tomar agua de mar, filtrarla y luego rociarla, a un tamaño de submicrón, no es tan difícil", afirma Harrison. Los resultados de sus modelos sugieren que probablemente necesitaría algunas estaciones justo al borde de la plataforma continental (plataformas flotantes o barcos que rociarían partículas en el aire). Todo el proyecto podría costar entre 132 millones de euros y 265 millones de euros anuales. Es un alto precio, pero no tanto cuando se compara con el beneficio estimado que aporta el arrecife a la economía australiana: 5.314 millones de euros cada año. Harrison cree que no hará falta aumentar la reflectancia de las nubes todo el tiempo, ni siquiera todos los veranos. Opina que sólo sería necesario cuando el coral estuviera en riesgo de decoloración, lo que requeriría unas dos semanas de preaviso para enfriar el agua hasta el máximo.
Aun así, la responsable subraya que el proceso está asociado a "verdaderas incógnitas", dado que "nadie ha hecho ningún trabajo de campo sobre esto". A pesar de que la ingeniería puede ser relativamente simple,
es difícil saber si lograría el efecto previsto en las nubes marinas, unas estructuras realmente complejas (ver
"Las nubes representan la mayor incógnita del cambio climático"). El investigador de la Universidad de Indiana (EE. UU.) Ben Kravitz, que trabaja en la comparación de las simulaciones de modelos de geoingeniería, explica: "Si miramos por la ventana de un avión, podemos ver nubes con todo tipo de estructuras diferentes. Se mueven. Algunas tienen un par de metros de diámetro, otras decenas de kilómetros de ancho. Algunas están organizadas, otras no. Básicamente, resulta imposible ajustar todo ese comportamiento en un solo modelo".
Además de esta complejidad, existen las "teleconexiones" del sistema climático, es decir, las nubes que hay en un lugar afectan al clima de otro lugar. Cuando se intenta enfriar grandes áreas, los efectos de larga distancia se vuelven relevantes. Por eso, el científico del clima de la Universidad de Exeter (Reino Unido) Anthony Jones confiesa que le "asusta, la idea de iluminar las nubes marinas". En su opinión, "las teleconexiones son casi inevitables, y si se logra enfriar un área determinada de manera importante, cambiará el clima y la respuesta meteorológica".
Tener en cuenta la geoingeniería en todas sus formas significa aceptar la derrota
Los modelos climáticos más recientes pueden ofrecer mejores estimaciones de lo efectivo que podría ser iluminar las nubes marinas. Wanser afirma que el próximo paso será construir y probar los difusores para rociar el agua marina. Pero
les ha costado recaudar fondos, porque el proyecto es considerado como un experimento de geoingeniería, y la gente tiene miedo de la geoingeniería. La responsable explica: "Creo que hablamos con todas las agencias gubernamentales relevantes que podrían apoyar este proyecto, y básicamente no hay nadie dispuesto a decir: 'Lo haremos como una investigación básica de nube-aerosol'. Todos dicen: 'No, la liebre ha saltado, esto es geoingeniería. Deberíamos pedir una autorización'" (ver
"La geoingeniería llegará después de algún gran suceso, como una gran ola de calor mortal").
Así que, aunque pulverizar las nubes es una técnica que podría ayudar a salvar los ecosistemas marinos, todavía no sabemos si funcionaría bien, y no podemos descubrirlo porque el estigma de la geoingeniería dificulta obtener la financiación para la investigación. Afortunadamente, no es la única opciónpara intentar enfriar los océanos.
Bosques de algas
Los árboles absorben dióxido de carbono, así que otra de las ideas propuestas consiste en plantar nuevos bosques para reducir las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera y, por lo tanto, enfriar la tierra. Pero en la superficie no queda demasiado espacio disponible. Ahí entra "la forestación de los océanos", un concepto descrito en un artículo de 2012 del investigador de la Universidad del Pacífico Sur Antoine de Ramon N'Yeurt y sus colegas. Su idea de plantar algas para secuestrar carbono tiene varios pasos. Primero, las algas deben crecer para ser cosechadas. Luego deben colocarse en un digestor anaeróbico, un gran depósito libre de oxígeno que rompe el material orgánico. Eso produce biogás, compuesto por un 60 % de metano y 40 % de dióxido de carbono. El metano se puede usar como biocombustible, mientras que el dióxido de carbono debe almacenarse para evitar que vuelva a la atmósfera. (Una idea es guardarlo dentro de una tubería ubicada en el fondo marino, aunque también podría inyectarse bajo tierra). La ventaja de usar algas marinas de esta manera es que crecen muy deprisa y no requieren tierra seca, así que no compiten con la producción de alimentos ni los bosques.
N'Yeurt y sus equipo calcularon que si se reforesta el 9 % de la superficie oceánica mundial y se procesan los biocombustibles resultantes, el carburante producido podría reemplazar a los combustibles fósiles, aumentar la producción sostenible de peces y eliminar 53.000 millones de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera cada año. Con las emisiones actuales de aproximadamente 40.000 millones de toneladas al año, esto podría significar una reducción real del nivel de CO2 en general.
"La rápida implementación de la forestación oceánica sería un esfuerzo similar al de enviar al ser humano a la Luna, pero más barato y probablemente con un mejor retorno de la inversión", escribieron los autores en su artículo. Pero tal esfuerzo requiere la coordinación de múltiples campos científicos y de ingeniería incluso para formar proyectos de demostración. No existen instituciones especializadas en este tipo de investigación y desarrollo tan holístico.
Por otro lado, al igual que con la pulverización de las nubes, la tecnología básica de la forestación oceánica también es bastante simple. Solo requiere algunos avances en las técnicas de energía de bajo consumo para el cultivo y en la recolección de las algas marinas, en la separación eficiente de los gases y en la captura y almacenamiento de carbono, todo ello basado en lo que ya sabemos cómo hacer. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Energía del Gobierno de EE. UU. tiene un programa de casi 20 millones de euros llamado Mariner (acrónimo en inglés de "investigación de macroalgas para nuevos recursos energéticos") para generar innovaciones capaces de impulsar una industria de algas marinas.
El cultivo de algas también podría ofrecer otros beneficios, como la limpieza de la contaminación agrícola. La escorrentía de fertilizantes de la agricultura industrial vierte nitrógeno y fósforo en los océanos. Un artículo de 2017 en Nature Scientific Reports demostró que la industria china de algas ya eliminaba 75.000 toneladas de nitrógeno y 9.500 toneladas de fósforo de las aguas costeras cada año, y que con un 150 % más de cultivo de algas se podría eliminar todo el fósforo que fluye en las aguas costeras de China, aunque se necesitaría mucho más para lidiar con el exceso de nitrógeno.
Para lograr estos beneficios hace falta un sistema bien diseñado, pero en este momento la industria está casi sin regulación. ¿Por qué es necesario regular las algas? Por un lado, para prevenir la propagación de especies invasoras o enfermedades. Por ejemplo, una enfermedad bacteriana llamada hielo-hielo infecta un alga roja llamada Kappaphycus, convirtiendo sus ramas en terribles carámbanos blancos. La enfermedad causó millones en pérdidas de cultivos en Filipinas y luego se extendió a granjas en Tanzania y Mozambique.
Otro desafío reside en lograr que el cultivo de algas marinas se convierta en una parte explícita de la política climática. La definición de un sumidero de carbono bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Cambio Climático fue escrita pensando en árboles. No se corresponde a las algas marinas: el carbono que extraen se descompone fácilmente y se libera de nuevo. Por supuesto, hay ideas sobre cómo secuestrar la biomasa: hundirla en las profundidades marinas o en los cañones submarinos. Pero la política actual de la ONU supone que las algas se cultivan principalmente para alimentos, biocombustibles y otros productos, y no tiene en cuenta el secuestro de carbono expresamente.
Otro obstáculo más para usar las algas marinas para capturar carbono es el cambio climático, que ya está diezmando los bosques naturales de algas marinas, por ejemplo. Un informe científico describe campos de erizos que se están asentando donde antes había bosques de algas. Estas especies de aguas cálidas arrasan con todo a su paso. Al parecer, son "casi inmunes a la inanición" y algunas especies viven durante más de cinco décadas. Cuando sienten mucha hambre, sus mandíbulas y dientes se agrandan, y forman frentes que marchan a través del lecho marino en busca de alimento. Son solo un ejemplo de cómo el cambio climático hace que todos los tipos de agricultura sean más complicados.
Frenos a los glaciares
Además de alterar los ecosistemas, el calentamiento del océano, por supuesto, elevará los niveles del mar. Ahora mismo ya están entre 13 a 20 centímetros más arriba que en 1900. En el siglo 20, la mayor parte de este aumento provino de la expansión de las aguas oceánicas a medida que se calentaban, pero ahora los efectos de los glaciares y las capas de hielo han superado esa expansión térmica. Se prevé que el aumento producido por el deshielo de los glaciares será asombroso, del orden de metros por siglo.
Pero, ¿y si pudiéramos diseñar glaciares imposibles de derretir? El glaciólogo y líder del programa de investigación de geoingeniería de China, John Moore, ha estado investigando esta posibilidad, y recientemente escribió un artículo en Nature en el que describe algunas formas de hacerlo.
Un ejemplo se refiere a dos glaciares antárticos que los científicos llevan tiempo analizando: Pine Island y Thwaites. El agua caliente del océano entra por debajo de ellos. Por lo que sabemos hasta ahora, este proceso es imparable e irreversible, debido a la pendiente y la geometría del lecho de roca. Pero Moore sugiere que construir islas artificiales frente a los glaciares podría servir de contrafuerte para sujetar el hielo y retenerlo como lo hacen las rocas naturales y las islas.
Otra técnica consistiría en extraer el agua que hay bajo los glaciares para evitar que se vaya hacia el océano. Los glaciares se encuentran por encima de los arroyos subglaciales, o capas finas de agua, pero si se secan, se podría reducir su deslizamiento hacia el mar. Moore cree que esta sería una "manera muy democrática e igualitaria" de lidiar con el aumento del nivel del mar: "En lugar de tratar de construir muros alrededor de toda la costa del mundo, lo que en realidad significa que los países ricos lo harán más que los países pobres, se puede lidiar con el problema en su origen, donde la escala es de 100 kilómetros en lugar de decenas de miles de kilómetros de costa". En su opinión, la experiencia en este tipo de ingeniería ya existe, "por ejemplo en la construcción del Canal de Suez o del nuevo aeropuerto de Hong Kong"
El experto añade: "Cuando hemos hablado de esto con los glaciólogos, al principio hemos notado mucho miedo. Está claro que habrá que poner a algunas personas [en la Antártida] con muchos equipos. Eso definitivamente influirá en el medio ambiente y en la ecología. Pero si comparamos el daño debido al colapso de la capa de hielo, lo otro no es nada".
Vivir en ruinas
Las ideas de Moore podrían ser solo un experimento mental por ahora, pero necesitamos más experimentos de este tipo. Tener en cuenta la geoingeniería en todas sus formas significa aceptar la derrota, explorar lo que significa "vivir en ruinas", como ha expresado la antropóloga Anna Tsing. La geoingeniería resulta chocante a las personas que todavía no sienten que están viviendo en las ruinas, que aún no han aceptado las pérdidas que se están experimentando. Sin embargo, en Pekín (China), donde vive Moore, es diferente, especialmente debido a la contaminación del aire. El científico concluye: "No hay negación, todos pueden ver lo que está pasando. Nosotros somos los responsables de todo eso; deberíamos limpiarlo. No podemos confiar en que la naturaleza lo haga por nosotros".