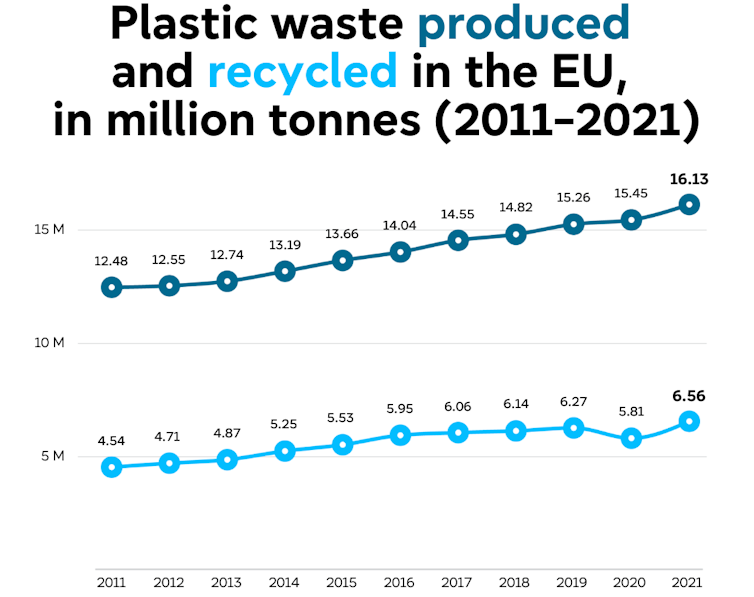Durante los últimos años el sector de la energía eólica se ha convertido en un referente a nivel mundial, tanto por al ritmo de instalación y producción en España como por el valor de la industria de componentes en las que el país lleva años ostentando un destacado liderazgo.
Pero ese brillo comenzó a debilitarse en 2023. Según los datos publicados este miércoles por la Asociación Empresarial Eólica, AEA, la patronal del sector, España ha caído de tercer al sexto puesto en el ranking mundial de potencias con más potencia eólica instalada que antes ostentaba tras EEUU y Alemania. La fuerte irrupción de China en este raking colocándose como el primer país del mundo en esta tecnología es uno de los motivos. Pero por delante de España ya están países como la India y Brasil.
Reino Unido, a punto de superar a España
En el ámbito europeo, Reino Unido está a punto de a arrebatar a España su segundo puesto tras Alemania. Así lo constata el estudio macroeconómico del impacto del sector eólico en España en 2023, elaborado en colaboración con Deloitte y presentado este miércoles por la presidenta de AEE, Rocío Sicre; el director general de la asociación, Juan Virgilio Márquez; y el director de Consulting - Energía de Deloitte, Enrique Doheijo Lozano.
Pese a esta caída en la comparativa internacional, la energía eólica continúa siendo la renovable más importante en el mix energético del país. En 2023 generó 32,5 gigavatios (GW) con 30,5 gigavatios instalados, el 24% del total en términos de potencia instalada, y cubrió el 25,6% de la demanda eléctrica. cuanto a la contribución total del sector eólico al Producto Interior Bruto (PIB), sumando directa e indirecta, el sector eólico alcanzó los 3.791 millones de euros, un 0,31% del PIB en España. Además, el sector emplea a 35.741 personas (19.421 empleos directos y 16.320 empleos indirectos).
Incremento de un 2% en 2023
Esto significa que el crecimiento de la potencia instalada en 2023 fue apenas de un 2% 0,81 GW. “Es un crecimiento muy escaso”, ha asegurado Juan Virgilio Márquez. Según su opinión, deberíamos duplicar o triplicar para llegar a los objetivos que marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) de 62 GW en 2030, incluidos los 3 GW de eólica marina que no todavía ni han arrancado. “España debe acelerar significativamente la implantación de energía eólica. Porque si no no cumple con los objetivos del Pniec y si España no cumple Europa tampoco”.
Entre los motivos que están frenando esta tecnología la patronal del sector apunta la elevada carga fiscal. “Pagamos prácticamente el doble de impuestos y tributos que en costes de personal" han asegurado el director general de la AEE. En concreto el conjunto del sector contribuye a las arcas de Hacienda con 578 millones de euros. La AEE ha manifestado su incomodidad ante la tendencia de las diferentes comunidades autónomas de establecer gravámenes propios sobre las renovables, debido no solo al impacto fiscal en los proyectos sino a la incertidumbre que genera en los posibles inversores interesados. Especial preocupación causa en el sector actuaciones como la de Galicia, la comunidad española con más eólica instalada, donde las nuevas regulaciones van a impactar no solo a los proyectos futuros, también a los ya instalados con la consiguiente “inseguridad regulativa” que generan estas regulaciones.
Ahorro de 4.685 millones de euros
“Es imprescindible trasponer este concepto de la normativa europea a un marco jurídico claro y armonizado a nivel estatal, que permita homogeneizar los criterios autonómicos y desbloquee proyectos eólicos frente a barreras administrativas o cuestionamientos en los territorios”, reclaman desde la asociación.
El otro motivo de preocupación es lo que denominan un nuevo modelo de rechazo social que va más allá de las reivindicaciones clásicas de las poblaciones incomodadas ante los nuevos despliegues de plantas eólicas. “Ahora hay una oposición más estructurada, muy organizada y con mucho talento”, ha asegurado Márquez. Por ello, el sector reclama una campaña al Gobierno con la que transmitir los efectos beneficiosos de esta tecnología. Entre ellos que en un año como 2023 permitió a los españoles ahorar 4.685 millones de euros en costes energéticos. “Solo en importaciones de gas se han ahorrado 3.697 millones de euros o lo que es lo mismo España ha tenido que comprar 151 buques metaneros menos gracias a la energía eólica”, explica Márquez.
El sector, que desde los albores de esta tecnología ha estado liderando la manufactura y el desarrollo de piezas y que ostenta el tercer puesto en Europa por número de patentes, teme que la falta de inversión de España en I+D y la competencia de países como China, Brasil o India puedan poner en peligro una industria puntera para el país.